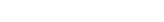Mater Suprema
Me encontraba en medio del océano en un pequeño bote que se mecía impotente al influjo de las enormes olas. ¿Cómo había llegado hasta allí? No lo sabía. No recordaba nada, pero lo cierto es que aquello no era un sueño.
Era de noche. De vez en cuando, el repentino latigazo de un relámpago alumbraba el embravecido mar anunciando la tormenta. Estaba aterrada. El bote se había llenado de agua hasta la mitad y comencé a hundirme. Una caverna acuática y fría me recibió en su seno y pensé que ese era el fin. No ocurrió así. Fue como retornar al vientre de mi madre, flotando entre pequeños peces que vinieron a hacerme compañía. Una profunda calma me envolvió. Arriba, la tormenta arreciaba. Abajo, en la profundidad del mar, reinaba una gran paz. Una pareja de hipocampos me hizo cosquillas en la nariz y eso me llevó a estornudar, y fue ahí que me di cuenta que se me estaba terminando el aire y volví a la superficie.
Habia pasado ya la tormenta y el bote se mecía suavemente sobre la superficie de un mar sin olas, calmo como aceite. Me subí y, agotada por la experiencia, me dormí profundamente. Al despertar, divisé a lo lejos algo que parecía ser una isla. Pensé que era un espejismo, pero no, la isla era real y el bote se dirigía hacia ella rápidamente impulsado por algo que no supe precisar. Me di vuelta y comprobé con sorpresa que dos delfines, con sus trompas apoyadas sobre la popa, estaban moviendo la embarcación hacia la costa. Pronto la isla se hizo mas visible y arribamos a ella inmediatamente. El bote encalló en la arena. Me di vuelta para agradecer a mis motores marinos y ellos me respondieron con una magnifica pirueta a la vez que emitían un sonido largo y agudo.
Bajé, y comencé a caminar por la playa. La arena era suave y mis pies se hundían en ella con placer. Cientos de pequeños caracoles, arrastrados por la marea, se movían hacia arriba y hacia abajo entre las espumosas olas. De vez en cuando, una gaviota marina pasaba en vuelo rasante buscando algo para comer y al encontrarlo atraía a docenas de otras que no querían perderse el festín. Separando el interior de la isla de la playa se extendían unas altas dunas detrás de la cuales se podía distinguir la punta superior de una frondosa arboleda de pinos y palmeras. Pero no pude ver gente. Me pregunté si quizás no estaría desierta; debería subir a una de las dunas para mirar del otro lado. A punto estaba de hacerlo cuando bajando de una de ellas se apareció un niño de unos diez años. Se encaminó hacia donde estaba y me dijo:
–-¡Al fin llegaste! Te hemos estado esperando.
–-¿Te hemos estado esperando? ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son los demás? ¿Soy acaso la primera persona en visitar la isla?
–-Si, la primera. Nadie ha llegado hasta acá antes porque los delfines se lo han impedido. Ellos son nuestros protectores. Tus huellas sobre la arena son las primeras dejadas por un adulto.
–-¿Cómo? ¿Y sus padres, ¿dónde están?
–-No tenemos padres porque nunca pudimos nacer. Somos en realidad embriones que han seguido creciendo en la isla. Ni tampoco tenemos nombres, solo números, que recibimos por orden de llegada. Yo, por ejemplo, soy el número 3, uno de los primeros en arribar. Por eso la isla se llama: La isla de los embriones. Acá crecemos hasta que tenemos diez años, nada más. Nuestra vida continúa en perpetua niñez. Viven aquí niños de todos los colores y razas que nunca escucharon el arrorró de una mamá, ni sintieron sus caricias, ni fueron llamados por su nombre.
Al terminar su explicación mi interlocutor emitió un silbido agudo, y de entre las dunas, como si hubieran esperado esta señal, una multitud de niños se deslizó hasta donde yo estaba y con manos pequeñas me llevaron en andas hasta la arboleda detrás de las dunas. En el centro de la misma había un espacio abierto en donde se podía distinguir una larga mesa de madera y una especie de trono en forma de vulva, que me hizo recordar a la imagen de la Virgen de Guadalupe.
El número 3 emitió otro silbido e inmediatamente aparecieron niños y niñas portando bandejas con comida. Con manos delicadas me hicieron sentar sobre troncos de palmera que servían de bancos y me dispuse a disfrutar de una exquisita cena. Mientras comíamos, los niños entonaban hermosas canciones en un idioma desconocido mientras bailaban alrededor mío como duendes sacados de una fábula. Me pregunté si aquello no sería eso, una fábula, una historia en la que estaba participando y que todo era un sueño. Pero no, la comida era real y los niños eran reales también.
Luego de comer me hicieron sentar sobre el trono y me preguntaron si no quería ser su madre. Los vi tan solos y desamparados que sin pensarlo dos veces les dije que si. La algarabía que siguió me ensordeció tanto que no podía escuchar mi propia voz. El número 3 se acercó y, haciendo callar al grupo de enardecido niños, dijo:
–-De ahora en más te llamarás Mater Suprema (Madre Superiora) y una de tus primeras funciones será darnos a todos un nombre. También tendrás que cantarnos canciones de cuna cuando nos vamos a dormir. ¿Crees que puedes empezar esta noche? Le dije que si y esa noche, al terminar de cantarles algunas canciones de cuna que mi madre solía cantarme, todos estaban durmiendo apaciblemente.
El día siguiente me lo pasé dando nombres a todos los niños. Cuando lo recibían lo repetían varias veces para no olvidarlo y se iban corriendo a compartirlo con sus amigos y amigas. En la Biblia, en el libro del Génesis, se dice que el primer hombre le puso nombre a todos los animales, pero nunca a un ser humano. Esa fue la tarea de Dios, quien lo llamó Adán y a su pareja Eva. Estaría mintiendo si no dijera que ese día me sentí un poco diosa…
Pensé en regresar a mi vida fuera de la isla pero, al no tener familia, nadie me echaría de menos. Decidí entonces quedarme a vivir con los niños, y aquí estoy, ya no sé cuanto tiempo, he perdido la cuenta. Para mi, al igual que para los niños, el tiempo ha dejado de ser importante, por eso no pasa. Vivimos en un perpetuo presente, todos detenidos en un instante, sin envejecer, sin estar esclavizados al mundo ilógico y cruel de los adultos. Y desde el mar, los delfines nos protegen, desviando a los que quieren llegar hasta aquí. Sobre la playa solo hay huellas de niños, y las mías.